En Bright Lights, Big City (traducida al español con el seco Luces de neón o Luces de la gran ciudad), publicada en 1984, Jay McInerney retrata la velocidad, los reflejos, los sustos y sobresaltos del gran Nueva York de los 80. Todo se mueve a paso veloz, ágil, como transcurren las noches caminando entre destellos y coches como flechas, entre neones que no reposan. «La ciudad es noche, no descanso» decía Malcolm Lowry.
Bright Lights guarda en cierto modo el espíritu de esas novelas de la generación beat en las que se respira el paso de la vida, el ritmo acelerado de un platillo al que acompañan tenor y trompeta en un bar sombrío, harto de gente y de alcohol, de faldas que revolotean dejando una estela de puntos en el humo denso, pero todo en el mundo de los 80. Y es un «pero» grande, que se respira en todo lo que sucede, como una gigantesca resaca. Porque se trata de un Nueva York más viejo, más perezoso, que ha visto de todo, que se levanta cansado. La gran ciudad desgastada de ser vivida por los hombres, que sigue ahí por despecho, por empeño. El personaje trasmite bien esa sensación de estar en el centro de las cosas pero no encajar, esa sensación de periferia. Aunque le ha dejado por sorpresa Amanda, su mujer, cuya carrera como modelo de repente pega un salto espectacular, eso no le impide del todo recomponerse (gracias, en parte, a la figura incansable, irrepetible, de su amigo, el maestro Ted Allagash), intentarlo, tener algún medio lío. Es joven, muy joven, y trabaja para una importante revista en Manhattan como verificador de datos, donde le tienen aprecio sus compañeros y cobra un sueldo decente. Más de uno podría equivocarse pensando que es el trabajo perfecto, el más interesante, como admite el propio personaje. De ahí a la buena vida, un paso. No tan rápido. Lo que podría haber sido un retrato trillado de la vida neoyorquina sorprende con la sensación durante todo el libro de que hay algo que no encaja, que no funciona.
Un Nueva York más viejo, más perezoso, que ha visto de todo, que se levanta cansado. La gran ciudad desgastada de ser vivida por los hombres, que sigue ahí por despecho, por empeño.
En todo momento se transmiten sensaciones muy humanas, tanto las que podrían resultar más inmediatas, como el uso del alcohol, las drogas (testimonio de la fiebre de cocaína en el Nueva York ochentero), el ruido y la confusión de la noche, como las menos: frustración, impotencia, desgana. Todo apoyado en la relativa originalidad estilística que supone una narración en segunda persona, directa, vivaz y sin frases largas, con esa familiaridad de conversación de bar que han logrado algunos autores como Bolaño y que es el centro del minimalismo de Carver, cuya influencia se deja sentir por todos lados en este engaño de ligereza con profundidad, de acciones rutinarias pero esenciales. De hecho, McInerney fue alumno de Carver en la Universidad de Siracusa y cuenta varias anécdotas interesantes sobre el profesor en un artículo escrito para conmemorar el primer año de su muerte en 1988.
La novela posee, además, un punto de humor, a menudo negro, muy logrado; una mezcla de incredulidad ante el sucederse alocado e imprevisto de los acontecimientos y de ideas exageradas que se guardan en el fuero interno, de impulsos usualmente reprimidos. Ted Allagash es una figura en la que más de uno reconocerá a un próximo suyo, a un amigo constante, omnipresente, de inagotable actividad y disposición. Las disparatadas escenas de madrugada en el trabajo o el cóctel y alocado desfile de su exmujer (el personaje opta por no contarle a nadie que se han separado, con el consecuente número de confusiones a las que eso conduce) salpican la novela de momentos agradables, comunicativos, posibles.
McInerney escribió el libro cuando todavía no había alcanzado la treintena y pronto pasó a ocupar una posición central en el llamado Brat Pack (de brat o niño malcriado) de autores de la costa este, con otros grandes como Bret Easton Ellis. Autores jóvenes, envidiados, de vida fácil, pronta fama y buena pluma, desconocedores de las históricas penurias de la profesión. Bright Lights se adaptó con el mismo título a la gran pantalla en 1988, aunque en una versión no demasiado digna, con Michael J. Fox y música de Donald Fagen. A pesar de no ser expresamente autobiográfico, no cabe duda de que McInerney rememora su experiencia de joven metido en el mundo literario neoyorquino. Sin embargo, a pesar de ser considerada una de las cumbres de la literatura norteamericana de los 80 (con permiso del Sr. Wolfe), la figura del autor se ha ido empequeñeciendo desde entonces. Al contrario que Easton Ellis, ninguno de sus libros ha estado a la altura de su ópera prima, y esos últimos años se ha dedicado a reseñar vinos. Esos vinos, precisamente, que eran la esencia de lo romántico en Hemingway (a quien McInerney confiesa que le debe mucho) y que son reflejo de lo contrario, un alcoholismo deprimente, en el tremendo universo carveriano.


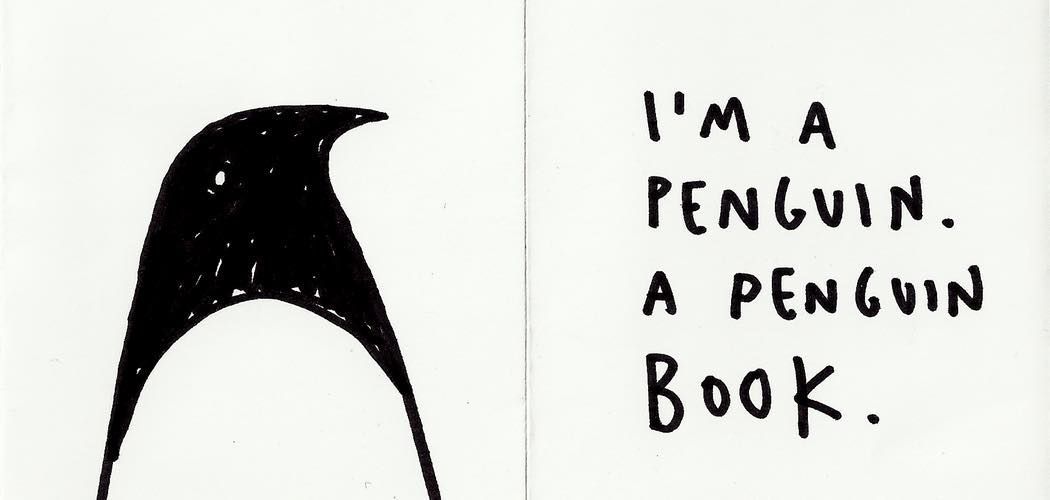





Lowry más que Bajo el volcán estaba metido de lleno dentro de él.